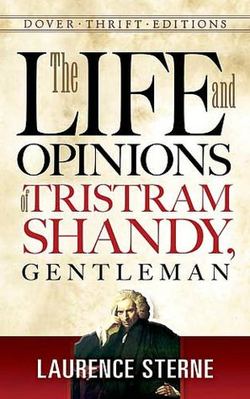
Pero Don Félix no los privó de alimento intelectual. Puso la gran mesa y los sillones del subsuelo a disposición de los curiosos, quienes así tuvieron acceso visual y táctil a ese hontanar bibliográfico, y pudieron reunirse allí una o dos veces por semana para desarrollar una tertulia literaria (no confundir con “taller” ni con “potpourri de idiomas”). Sus integrantes (periodistas, artistas, estudiantes y algunos todavía alumnos del 4º o 5º Nacional) lograron la proeza de traer a Victoria Ocampo – que descansaba en la ciudad – para brindar de manera desinteresada una charla que colmó las expectativas y la capacidad del salón.
En una de las tertulias subsiguientes, el más “leído” o sea el “más asiduo lector” lanzó para los otros la novedad de un escritor argentino que era casi desconocido (y moriría poco tiempo después): Macedonio Fernández. Vinculó ese nombre al de un sacerdote anglicano del siglo XVIII, Laurence Sterne, por la “originalidad” del humor y de los procedimientos narrativos de ambos. Y avanzó la tesis de que los precedentes y las supuestas “influencias” en el arte de escribir son una majadería de ciertos críticos y schoolmasters; que no hemos de atribuir una derivación causal al hecho de que un autor moderno imite o mejore a otro de dos siglos atrás, sólo porque itere en los trucos y artimañas de aquél. Al contrario: debiéramos de recibir la inédita experiencia escritural de nuestro contemporáneo para disfrutarla con los parámetros de hoy, y desde aquí “resucitar” los méritos y las originalidades del otro, que ha quedado tal vez sepultado por la maraña de tanto papel impreso. En cierto modo asistíale razón, pues no sólo la crítica de nuestros días fue arrimando lectores a las obras de Macedonio, dando así base económica e intelectual a la tarea de editarlas, sino que en el ínterin volvió a suscitarse interés por Sterne aun entre hispanohablantes y Javier Marías hubo de traducirlo de nuevo al castellano. Las notorias diferencias estilísticas y temáticas entre ambos escritores, y los diversos méritos de cada uno, pueden ser justipreciados por lingüistas de nota que quizás alguna vez colaboren en esta página.
Esta nota sólo pretende alentar la lectura del Tristram sin prejuicios intelectuales, como suceso textual cuya extravagancia quiebra ciertas convenciones narrativas de la época en que fue compuesto sin renunciar por ello al brío de una buena prosa inglesa, plena de humorismo e ingenio (wit). La extensión del original impide abundar en transcripciones que serían inconducentes, pues todo el libro funciona como un divertido juguete que se ofrece abierto a la inquietud lectora; y esto no solamente en su estructura escrituraria sino aun en la materialidad de su armado tipográfico y en el disímil espesor de los capítulos. De ahí que nada valga “recontar” el argumento del relato autobiográfico, pleno de excursos y de pintorescos personajes que a su vez narran pasajes notables de sus vidas.

En el plano de la ideología literaria, hasta el vocabulario se pliega a tal cosmovisión y se enriquece de nuevos términos o significados. Llegó el empleo desmedido de las mayúsculas abstractas (el Hombre, la Libertad, el Progreso, lo Útil). La palabra “social”, antes adscripta a la vida de las familias y las tertulias, adquiere significado político; “clase media” empieza a designar un concepto censitario, estadísticamente mensurable sobre la capacidad contributiva y apto para discernir el derecho al voto. La voz “pueblo”, que englobaba a todos los de baja estofa y carentes de instrucción, comenzó a utilizarse en los debates públicos como alusiva a los sectores productivos, participativos y “útiles” a la sociedad. Similares transformaciones semánticas sufrieron vocablos como “felicidad”, “virtud”, “razón”, “utilitarismo”, “progreso”. Varias alusiones de Sterne a estos conceptos pueden ser leídas en clave irónica. Y la sesgada interpretación de la epistemología de Locke, en el Tristram, obedece a una intención bromista cuando no pícara.
Tristram Shandy merece de sus merodeadores – igual que muchos poemas y relatos más recientes – un acercamiento a plena consciencia, nada temeroso y dejando entrar en la mente las impresiones inesperadas: una mezcla de osadía y destreza para capturar aquí y allá los pasajes que seduzcan o repelan en el batiburrillo de lo insólito. La evolución de las costumbres y de la sintaxis no afectó el disfrute de la lectura; se refuerza a cortos intervalos el afán de saborear historias personales desgajadas de las del protagonista; el vocabulario y la intencionalidad escapan a veces al examen de un vistazo ocasional, pero las reediciones de nuestros días suelen suministrar claves de desciframiento en prolijas notas explicativas. Con el añadido del ánimo travieso y juguetón puesto de manifiesto por el autor en la configuración física de cada volumen, anticipándose así a los editores de otrora y de hoy.
Pero, tras tanto introito, cabe reconocer la impaciencia de quienes acaso se pregunten: ¿de qué trata la novela? La mejor respuesta consistiría en transcribirla de cabo a rabo, incluyendo sus peculiaridades tipográficas y compositivas. Ello se tomaría como una burla a los lectores de esta seria página y tal vez un latrocinio a quienes siguen editando el libro (ya en soporte papel o en formato electrónico). Sería como el dibujante borgeano de un mapa de la China que se propusiera figurar sobre el papel, con absoluta fidelidad, todos los datos y detalles del país real… incluso sus cientos de millones de habitantes y sus respectivos quehaceres, en cada instante de sus vidas. Ajustando un poco esa obsesión al espacio disponible para esta nota, hay que reducirse a aceptar que Tristram Shandy es el relato autobiográfico ficcional de la vida y las opiniones de un Gentleman inglés del siglo 18, quien lejos de narrarse sólo a sí mismo, cuenta también (en un modo harto digresivo) los sucesos y pensamientos de su madre, su padre, su tío Toby y unos cuantos personajes más. Un engendro típicamente literario, en suma, sobre cuyos pormenores y circunstancias de autoría y difusión mundial no corresponde extenderse salvo para referencias imprescindibles. No hace falta aclarar que es Shandy – no Sterne – el narrador de su vida fictiva, el que “hace hablar” a los demás personajes y el que como ente fantaseado nada certero nos informa acerca de la existencia “real” de su autor implícito. A lo sumo proporciona indicios sobre las ilusiones y sinsabores de éste, sobre los fines que tuvo en mira, o si se divirtió o no en el modo lúdico de redactar los nueve volúmenes.
 RSS Feed
RSS Feed